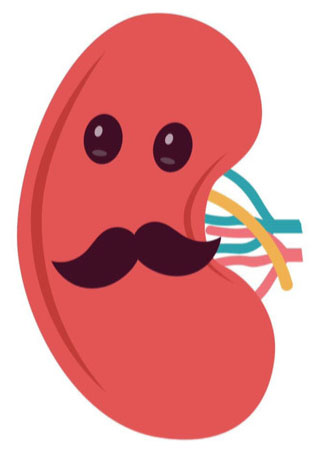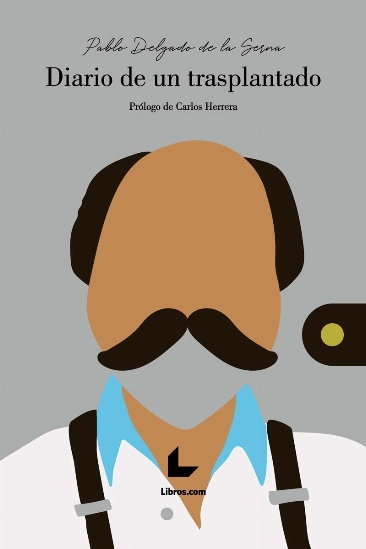Unos días la mesa se llena de risas. Otros, de silencios tranquilos. Algunos días todo es rápido, casi improvisado; otras veces, la cena se cuece a fuego lento, con música suave de fondo y olores que te abrazan desde la cocina.

A veces nos sentamos agotados, sin muchas ganas de hablar. Otras, se nos pasa el tiempo sin mirar el reloj porque hay algo que contar, algo que escuchar, algo que celebrar.
Desde bendecir, hasta lo que se habla. Un día Amelia deja la cuchara y dice una frase que nos desarma. Otro, Sara y yo nos miramos y sabemos que, aunque el día haya sido difícil, esto nos sostiene.
La mesa.
El estar juntos.
El simplemente cenar.
Poco a poco, sin darnos cuenta, esas cenas se convierten en refugio. En ritual. En casa.

Porque ahí, mientras alguien se levanta por el agua, mientras otro trocea la fruta, se construye familia sin hacer ruido.
Pero no es solo una cuestión emocional. Como comenta la doctora Marina Díaz-Marsá, tiene efectos reales, profundos, en la salud de todos:
— Comemos mejor, sin tanta prisa ni tantos procesados.
— Dormimos más tranquilos, porque nos hemos sentido escuchados.
— Reímos más, y eso también sana.
— Discutimos menos, porque hay espacio para hablar antes de explotar.
— Nuestros hijos se sienten seguros, acompañados, vistos.
— Y nosotros, los adultos, también. Aunque a veces no lo digamos.
Una cena en familia no es solo una comida.
Es una oportunidad.
Es un abrazo disfrazado de rutina.
Es una forma sencilla —y poderosa— de recordarnos que pertenecemos.
Hay días en los que todo va mal.
Pero si llegamos a casa, y hay una mesa puesta y alguien que nos espera…
Ya no todo está perdido.