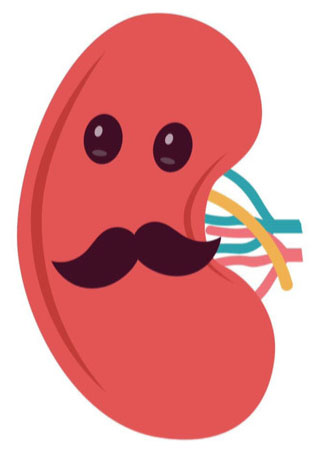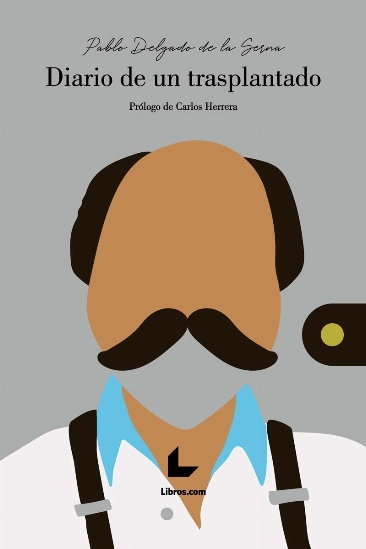Hoy muchos anhelamos una vida fácil, sin sobresaltos. Larga. Tranquila. Sencilla.
Pero la vida real no suele ser así. Porque vivir de verdad es tropezar, dudar, caer… y levantarse con cicatrices que cuentan historias. Y aunque duela, también ofrece una posibilidad: crecer.

Un niño sufre cuando su cuerpo se estira.
Un adolescente al descubrir que crecer también es perder.
Un adulto, cuando madurar implica romperse por dentro… y reconstruirse.
Todo cambio exige un precio.
Y todo sufrimiento, si se acoge, puede transformarse en crecimiento.

Yo lo aprendí el 26 de septiembre de 2019.
Perdí mi tercer trasplante. Y el médico me dijo:
“Con el estado de tus vasos, no volverás a entrar en diálisis.”
Tenía 43 años. Y una hija de 9 meses.
Después vino lo peor: la amputación de una pierna.
El dolor fue tan insoportable que pedí que me cortaran la otra.
Pero un médico, Isaac, decidió arriesgarse: me hizo un bypass.
Un tubo. 2 cm de plástico. Pequeño, moderno.
Una oportunidad.

Y el 26 de septiembre de 2023, exactamente 4 años después, ese pequeño tubito me permitió volver a la lista de espera. Se hizo el milagro. Donde muchas veces vemos fracaso, apareció la esperanza.
Porque a veces, la mayor desgracia se convierte, con el tiempo, en tu salvación.
La amputación que tanto me dolió… puede ser la clave del futuro trasplante.
Ese que llegará el mejor día: el día que Dios quiera.

Con el tiempo entendí que no basta con resistir.
Hay que abrazar la cruz. Amarla incluso. Desearla con confianza.
Porque cuando se lleva así, la cruz pesa menos.
Y en lugar de aplastarte, te eleva.
Arrastrada, te rompe.
Abrazada, te transforma.
Y ahí, justo ahí, aparece la esperanza verdadera.
No la que desea cosas.
Sino la que ve a Dios.
“Jesús es nuestra esperanza… Él puede sanarnos, puede hacernos nuevos.” (León XIV)
Esa es mi esperanza.
Una esperanza que no excluye el sufrimiento, sino que lo atraviesa con sentido.