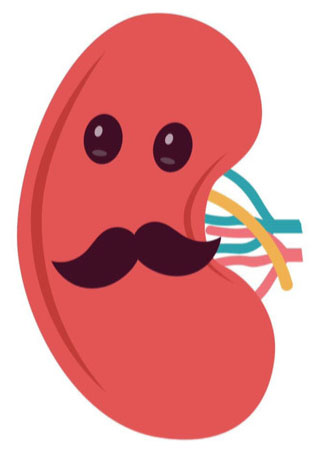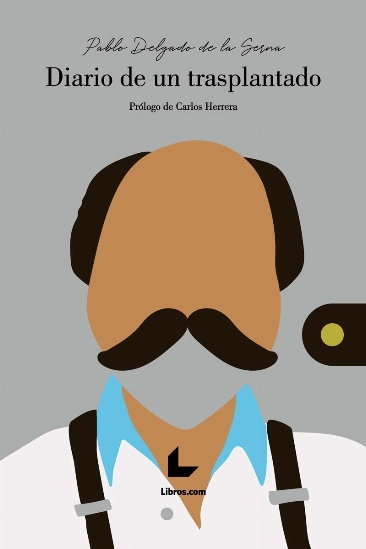¿Por qué?
Es la pregunta que aparece cuando la vida se tuerce sin avisar. Cuando algo duele, cuando no encaja, cuando el camino gira y nos deja sin respuestas. Es el interrogante con el que tantas veces nos machacamos intentando encontrar una explicación a lo que no entendemos.
Hace tiempo comprendí que Dios, en su inmensidad, nos hizo pequeños. No por castigo, sino por amor. Lo justo pequeños para no abarcarlo todo, para no entender cada porqué. Y aun así, insistimos. Queremos explicaciones que no nos caben ni en la cabeza ni en el corazón.
Cuando viajamos, Amelia nunca pregunta si he echado gasolina, si tenemos claro el itinerario o si su maleta está preparada. No lo necesita. Confía. Sabe que todo está bien porque sabe quién la lleva. No controla el camino, pero descansa en el amor.
¿Cuánto más deberíamos confiar nosotros en nuestro Padre?
No entender el porqué de las cosas nos empuja —aunque nos cueste— a algo más profundo: confiar, abandonarnos, ponerlo todo en Sus manos y dejarnos hacer. Y entonces el porqué deja paso a otra pregunta mucho más fecunda: el para qué.
Nunca entenderé por qué me tocó a mí la enfermedad, los ingresos, las cirugías, el dolor constante, las noches sin dormir. Si me empeñara en buscar respuestas, enloquecería o me deprimiría. Pero sí entendí algo esencial: será para bien. Que un día, en el cielo, veré la foto completa de mi vida y comprenderé que nada fue absurdo, que todo tenía sentido.
Mientras tanto, solo tengo una tarea: hacer gloria a Dios con lo que me ha dado.
Es un regalo poder hablar a jóvenes y mayores del valor de la vida desde un cuerpo enfermo, desde un cuerpo que no encaja en los estándares de hoy, pero que vive con sentido. Es un regalo mostrar que no tener salud —eso que muchas veces creemos que lo es todo— no impide ser feliz.
Cada día ofrezco mi dolor. Y ofrecerlo no es resignarse sin más, sino participar activamente en el misterio redentor de Cristo. Un dolor ofrecido transforma, santifica a quien lo vive, sostiene a la Iglesia y alcanza, sin hacer ruido, al mundo. ¿Puede haber mayor fortuna?
Por eso no puedo dejar de ofrecerlo. Por eso no puedo callar la suerte inmensa de tener a Cristo en mi vida. Y por eso, cansado, con dolor o con náuseas, cada día digo sí. Llego al final del día agotado… y, aun así, profundamente feliz, por haber hecho lo que Dios tenía preparado para mí hoy.
Y tú, ¿sigues peleándote con el por qué… o te estás atreviendo ya a confiar y a buscar el para qué en lo que hoy te toca vivir?