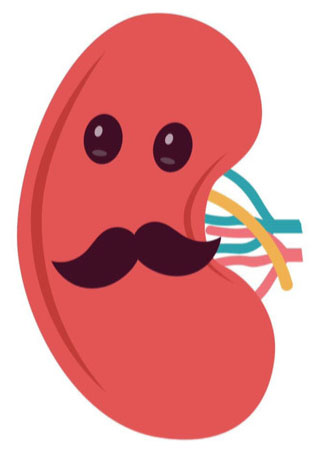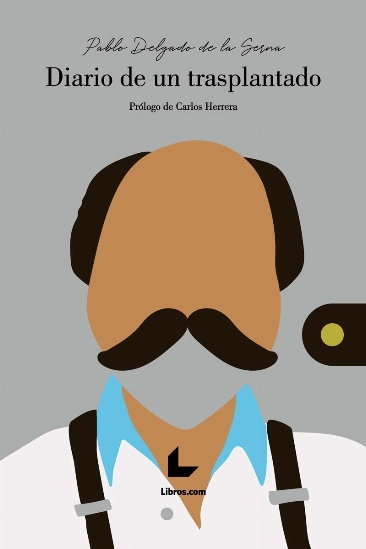He aprendido que uno no envejece cuando le salen canas o le duelen las rodillas, sino cuando deja de tener ilusiones. Cuando deja de mirar hacia adelante y se convence de que “ya no toca soñar tanto”.
Pero los sueños —los buenos sueños— no entienden de edad, ni de diagnósticos, ni de límites. Entienden de corazón.
Hay pequeños retos que cambian tu día: salir a caminar un poco más, volver a llamar a alguien que echas de menos, rezar cuando todo en ti quiere rendirse. Y hay grandes proyectos que cambian tu vida:
volver a estudiar, montar algo nuevo, formar una familia, o simplemente decidir que vas a vivir con esperanza, aunque la vida duela.
Y en todos ellos, grandes o pequeños, he descubierto algo: Dios no nos da fuerzas para todo, pero sí para aquello que de verdad nos hace vivir.
A veces soñamos cosas que se nos escapan, y pensamos que no podemos. Pero si ese sueño viene de Él —si nace del amor, del bien, de la vida—, entonces las fuerzas llegan. No de golpe, ni mágicamente.
Llegan paso a paso, día a día, como el pan que basta para hoy.
Por eso no hay que tener miedo a soñar, ni vergüenza de tener ilusiones a cualquier edad. Porque mientras sigas teniendo algo que te mueva por dentro, mientras sigas creyendo que aún puedes construir algo bueno, estás vivo.
Y si estás vivo, Dios sigue soñando contigo.
Porque donde hay ilusión, hay vida.
Y donde hay vida, siempre hay esperanza.