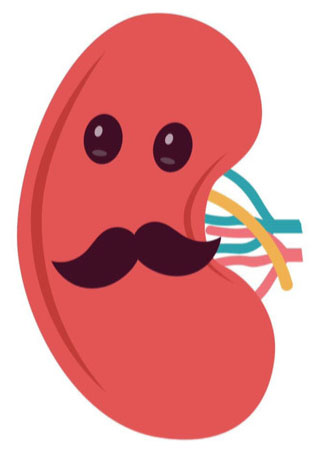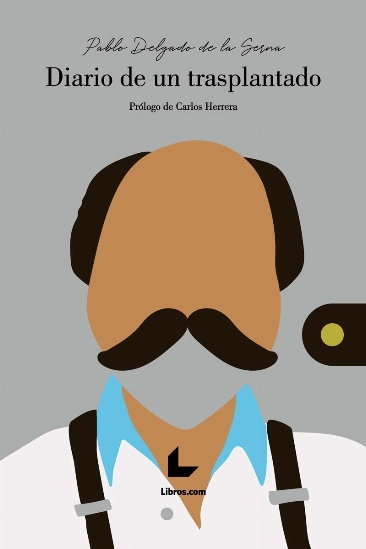El otro día volví al Cerro de los Ángeles con mis padres, recibidos por el Padre Vargas. Para muchos es un lugar más; para mí, es parte de mi historia.
Mis padres rezaron mucho a Santa Maravillas de Jesús cuando yo era solo un bebé con un diagnóstico de muerte… y aquí sigo.

Desde hace años, antes de cada cirugía, hago lo mismo: subo al Cerro, me siento un momento y dejo todo en manos del Sagrado Corazón de Jesús. Soy Guardia de Honor y he podido ganar el Jubileo allí. ¿Qué más se puede pedir?
Además, pudimos hacer una visita preciosa y ver de cerca las figuras que rodean al monumento.

En la base están los grupos de la Iglesia militante y la Iglesia triunfante, con santos como San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Teresa, Santa Margarita María, Santa Gertrudis y el beato Bernardo de Hoyos.

Y detrás, los grupos que representan la España defensora de la fe —Osio de Córdoba, Don Pelayo, Diego Laínez, Juan de Austria, el beato Anselmo Polanco— y la España misionera —Isabel la Católica, Colón, Cortés, Fray Junípero Serra y los primeros cristianos indígenas.

Verlas de cerca es impresionante.
Y ahí, con mis padres a mi lado, entendí algo que a veces se me olvida: la suerte que tengo. La suerte de haber recibido una fe que sostiene incluso cuando el mundo se cae. La tradición que nos precede, que no es pasado muerto, sino raíz viva. La coherencia, que no es fácil, pero que te recuerda quién eres y para qué vives. Y la comunidad: esa Iglesia que te abraza, la familia que te acompaña, los amigos que te sostienen, los que rezan contigo y por ti.

En un mundo acelerado y cambiante, vivir la fe en comunidad es un privilegio inmenso. Volví a casa con el corazón lleno y con la certeza de que todo lo importante empieza y termina en Él.